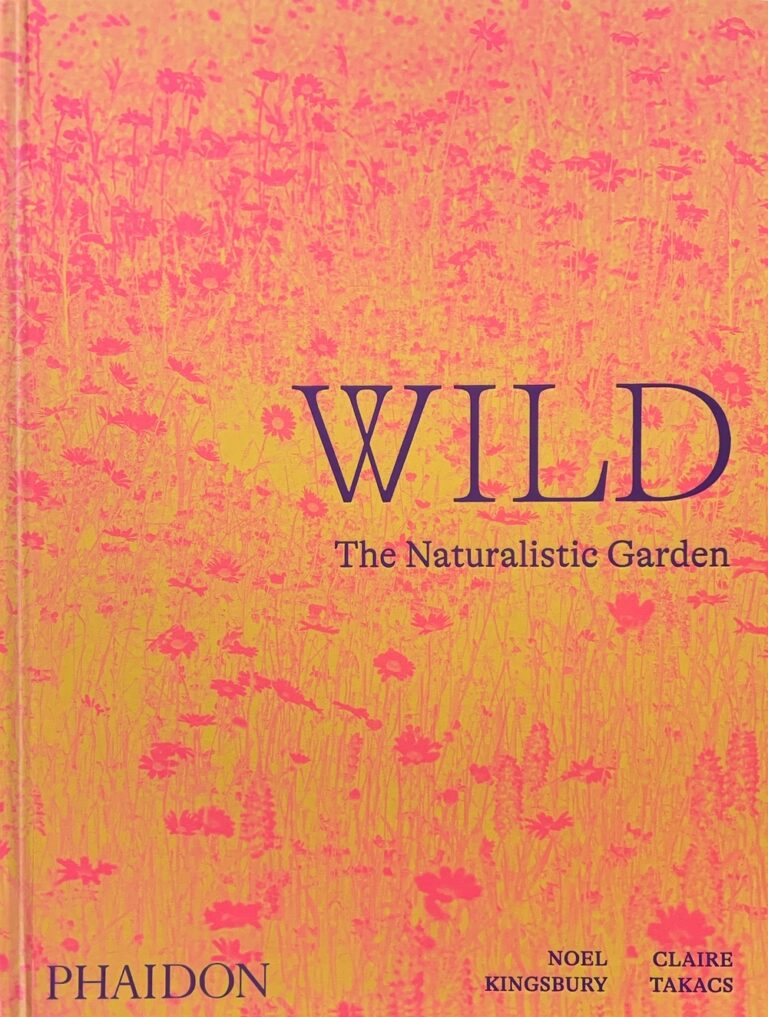Lo mejor de las plantas silvestres, sin duda, es su humildad y personalidad. Nacen, crecen, se reproducen y… vuelven a nacer avisándonos (con más o menos precisión) de los cambios de temporada. No piden cuentas a nadie, las diferentes especies se buscan la vida como pueden y, si se da el caso, “negocian” entre ellas para repartir espacio.
El resultado es más o menos similar a lo que se suele ver en muchos diseños de jardines, donde se mezclan plantas de manera muy equilibrada y con gran atractivo, pero en la mayoría de las ocasiones, carentes del principal signo de distinción de las silvestres: la modestia con la que se presentan, esa que solo la luz del sol es capaz de aplacar, para resaltar con orgullo una flora que brilla con luz propia.
En los jardines se pueden crear combos espectaculares, parterres, y toda clase de laberintos laboriosamente dibujados que caracterizan algunos jardines históricos. Se pueden sembrar alegres praderas y, en definitiva, perseguir a la naturaleza, pero su belleza es imposible de reproducir. En todo caso, se logra simular las sensaciones que nos brinda, con recreaciones más o menos acertadas; imitar; tomar prestado algún fragmento; pero robarla, por más que nos empeñemos, no podemos, siempre se escapa.
Esto es lo que se puede ver en el campo, en el mismo vivero, justo al lado de los invernaderos donde se reproducen plantas de las que luego presumimos orgullosos de su belleza. Y a pocos pasos, siempre dentro de este espacio dedicado al cultivo de plantas ornamentales, encuentras pequeños tesoros que se alimentan de la madre naturaleza, que brotan y rebortan, florecen y, en ocasiones, se aprovechan de esos residuos que el riego con abono les proporciona accidentalmente. Son las silvestres que, como cenicientas, se han vestido de fiesta para la primavera.